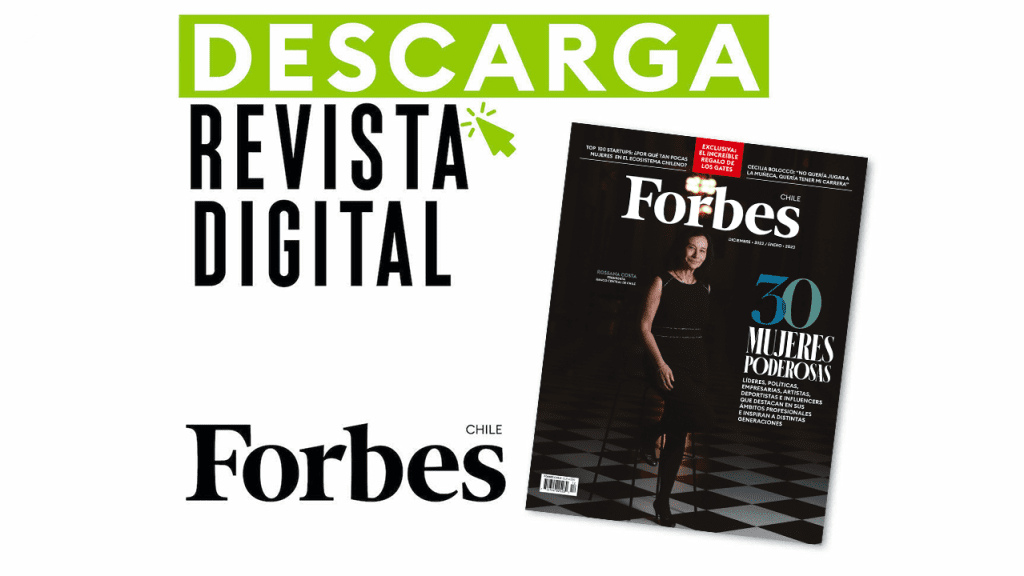Desde distintas especialidades intentan avanzar en el desarrollo femenino y científico en la región más austral del mundo
El polo austral se ha convertido en uno de los centros de investigación más importantes del planeta porque es la puerta de entrada a la Antártica, donde llegan científicas de todo el mundo. Forbes viajó a Magallanes para conocer a quienes están cambiando el paradigma de la mujer en las ciencias.
La mujer de los ictiosaurios
En mayo de 2022 el fósil de una hembra preñada de ictiosaurio, bautizada como “Fiona”, fue encontrado en el glaciar Tyndall, ubicado en el Parque Nacional Torres del Paine. Fue el primer reptil marino extinto de este tipo desenterrado de manera íntegra. Se estima que data de entre 129 y 139 millones de años atrás. La noticia, reseñada por agencias internacionales, dio la vuelta al mundo.
La líder de la expedición fue Judith Pardo (40), paleontóloga de la Universidad de Magallanes y oriunda de Porvenir. Se ha convertido en la principal investigadora de otros importantes hallazgos paleontológicos, y además de “Fiona”, encontró más de 50 fósiles de ictiosaurios en el mismo glaciar. “El glaciar ha ido perdiendo muchísima masa de hielo por causa del cambio climático. Y a medida que se va cayendo el hielo, vamos caminando y vamos encontrando los dinosaurios bajo el hielo”, cuenta.
Consultada por Forbes sobre la diferencia que Pardo percibe de esta expedición con las anteriores, lo primero que se le viene a la mente es que “fue organizada y liderada por mujeres. Es la primera campaña donde participaron más mujeres investigadoras que colegas hombres”.

Desde pequeña salía todos los días a Porvenir para recolectar insectos, troncos y huesos. “Me di cuenta de que me gustaba mucho todo respecto a la anatomía estructural de los animales. Magallanes es una región con mucha expansión territorial y sirve como laboratorio natural. Tiene tremendo potencial, hay fósiles por todos lados. Faltan investigadores que vengan a trabajar acá y se queden. Muchos vienen del extranjero por temporadas, pero es necesario que haya gente fija acá y más infraestructuras para laboratorios”.
En ese contexto, uno de los proyectos que a la científica chilena le gustaría desarrollar a futuro tiene que ver con centros satélites para avanzar en la paleontología de la zona. “Es tan difícil llegar de un lado a otro en la región, que mi idea es desarrollar centros satélites: en Puerto Williams, en Natales y otros dos en Tierra del Fuego, uno en la zona norte y otro en la zona sur. Me encantaría poder hacerlo y que cada centro tenga investigadores y salas de exhibición para la comunidad. Siento la responsabilidad de incentivar a la gente y a los jóvenes a trabajar en esto, a sacar adelante el desarrollo paleontológico de esta zona”, detalla.
El equipo de mujeres que acompañó a Judith Pardo a descubrir a ‘Fiona’ es extenso. Está la geógrafa Jone Mungia; la doctora Erin Maxwell, Cristina Gascó y Catalina Astete Gándara. También participaron los chilenos Miguel Cáceres, director del Museo de Historia Natural de Río Seco; y Héctor Ortiz, biólogo, además del paleontólogo Jonatan Kuluza, de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara (Argentina).
Educación ambiental a través del Santuario Bahía Las Lomas
Uno de los santuarios de la naturaleza más austral de Chile es el humedal marino-costero Bahía Las Lomas, en Primavera, Región de Magallanes. Es una de las áreas de concentración de invernada de especies migratorias más importantes del continente, con una superficie de 58.946 hectáreas.
La Universidad Santo Tomás es una de las casas de estudio que investigan la zona desde hace 20 años, haciendo censos y monitoreo ecológico. “Las rutas migratorias, tanto del océano Pacífico como del Atlántico, son sitios muy importantes a conservar. Hay especies que vienen recorriendo el planeta para venir a descansar y alimentarse acá”, explica la encargada del programa de Educación Ambiental en el Centro de Investigación Bahía Las Lomas, Paloma Pereira.
“Mi motivación es generar un vínculo entre las personas y los ecosistemas para así proteger tanto a las especies como a las comunidades. La protección de unos es la protección de todo”, agrega.

Lea también: Nuestra revista | ¿Por qué hay tan pocas mujeres al frente de startups chilenas?
Las guardianas del pingüino rey
Hacia los años 50 del siglo pasado, la familia de Cecilia Durán heredó en Tierra del Fuego un predio tras la primera reforma agraria, pero no fue hasta 2010 que alrededor de 90 pingüinos rey llegaron al sector de Bahía Inútil para cambiar su plumaje y reproducirse. La llegada de los pingüinos llamó la atención de las personas que pasaban por ahí, quienes intentaban tocarlos y tomarse selfies, provocando que de los 90 ejemplares, solo ocho permanecieran en el lugar.
Ya en 2011, tocando puerta a puerta y tras recibir varios ‘no’ como respuesta, Cecilia y su hija, Aurora Fernández, generaron una iniciativa privada de conservación con arqueólogos, veterinarios y personas vinculadas al turismo para la protección y preservación de la especie: el Parque Pingüino Rey.
La acción y cuidado de las mujeres por la zona donde llegaron los pingüinos ha propiciado que paulatinamente la población de estos animales haya aumentado tras el nacimiento de los primeros polluelos en 2013 y la independencia del primer polluelo en 2015. En 2020 el parque cambió su nombre a Reserva Natural Pingüino Rey para incorporar formalmente enfoques de conservación de la especie, y también para proteger y estudiar la flora, fauna y arqueología.
Con la pandemia, la población de pingüinos se duplicó y también volvieron a aparecer otras especies de aves. “Somos una iniciativa de conservación privada que está camino a ser un área bajo protección privada con ciertos estándares, para que el día de mañana, si se aprueba el servicio de la biodiversidad, nos pueda proteger el Estado”, explica Aurora, administradora de la Reserva Natural Pingüino Rey, a Forbes.
“Hay muchas mujeres haciendo trabajo de investigación, pero no se conoce. Por eso hay que difundirlo y educar, inclusive, desde los colegios”, añade Cecilia Durán, fundadora de la reserva. “La pandemia nos enseñó que tenemos que respetar lo que tenemos. La flora y la fauna nos están avisando de forma dramática. Vimos cómo se recuperaron las aves y aparecieron especies que antes, con el pasar de la gente, casi ni había en el lugar”, añade.
Ni Cecilia ni Aurora tienen estudios científicos. La madre es educadora de párvulos y la hija, arquitecta. No obstante, sus ganas por cuidar el ecosistema demuestran que cualquier persona puede generar acciones y acercarse a la ciencia.

Una brecha de género que aumentó tras la pandemia
Según la reciente Radiografía de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Ministerio de Ciencia, el 35% del personal investigador científico chileno es mujer, lo que ubica al país en la mediana del porcentaje de mujeres investigadoras entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El personal investigador, que lidera los proyectos de investigación y desarrollo (I+D), es la clasificación de personal “con menor presencia de mujeres en Chile”, según el reporte.
Las brechas de género también se constatan en los salarios promedio que reciben las personas con doctorado que trabajan en universidades. “Este aumenta a medida que las personas pertenecen a un tramo etario mayor, ya que los hombres ganan un 17% más que las mujeres cuando tienen entre 25 y 39 años. Esta cifra aumenta a un 23% para las personas entre 55 y 70 años”, explica el documento.
Por otro lado, Fondecyt, uno de los principales instrumentos de financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, constató, al comparar el porcentaje de mujeres que logra financiar sus proyectos de investigación por áreas de conocimiento, que las brechas de género varían entre diferentes disciplinas: mientras las mujeres se adjudican un 49% de los proyectos de investigación en el área de ciencias médicas y de la salud, en el área de ingeniería tecnología alcanzan un 29%. En total, durante 2021 solo el 38% de las personas que se adjudicaron este beneficio eran mujeres.
“La evidencia indica que las investigadoras enfrentan barreras en el acceso al financiamiento público para la investigación, en la progresión dentro de la carrera y en el acceso a un salario equitativo”, estadística que ha empeorado con la pandemia, según la Radiografía.
Respecto de las dificultades que Pardo ha percibido como mujer en el área científica, la mayor parte tiene que ver con el apoyo —sobre todo para aquellas que son madres—, la diferencia de salario que persiste respecto al de los hombres y el acoso sexual en el ámbito laboral. “Afortunadamente, nunca he tenido problemas, pero sí sé de varias colegas que han sufrido acoso en el trabajo o en terreno. Es algo que ya se tiene que parar”, remarca.
Nayat Sánchez-Pi, directora de Inria Chile —Instituto francés de investigación en ciencias y tecnologías digitales—, indica a Forbes que “además de brechas en lo profesional y técnico, hay un tema multicultural. Hay una cultura que no considera la ciencia como una actividad para las mujeres. También hay escasa participación de niñas y mujeres en posiciones de liderazgo. Es una cosa histórica: hay poca consideración de las opiniones que tenemos las científicas, diferencia en los salarios, menor acceso a vías que son formales o informales de comunicación para tener espacios de visibilidad”.
En ese contexto, Sánchez-Pi agrega que “hay que desafiar el estatus y aprender a vivir en tiempos donde efectivamente hay que pisar todas las líneas delgadas, romper todos los techos de cristal y ganar en los espacios”.
No se pierda: Foro Forbes Mujeres Poderosas: ¿Cómo ha golpeado la pandemia a las mujeres en STEM y cómo recuperar el tiempo perdido?
La doctora Léa Cabrol, encargada de investigación y representante en Chile del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, estudia la biogeografía microbiana, o cómo se distribuyen las bacterias a lo largo del océano austral.
Para la científica, la investigación en la región “es fundamental” porque las zonas polares son las más expuestas a los cambios climáticos y “es ahí donde vamos a observar las primeras respuestas a los cambios globales”. Y el rol de las mujeres, explica, es y será clave en las investigaciones en la zona.
“Históricamente no se ha reconocido ese rol al nivel que correspondía, como es el caso, por ejemplo, con grandes ‘descubridoras’, como incluso pasó con el trabajo desapercibido de Rosalind Franklin en la estructura del famoso ADN. Aunque quede mucho por hacer todavía hacia la paridad e igualdad, siento que la situación está cambiando, con más y más reconocimiento al rol de las mujeres en ciencia, y para eso es clave desarrollar y fomentar las ganas de estudiar ciencia y el sentimiento de legitimidad en las niñas de primaria y colegio”.